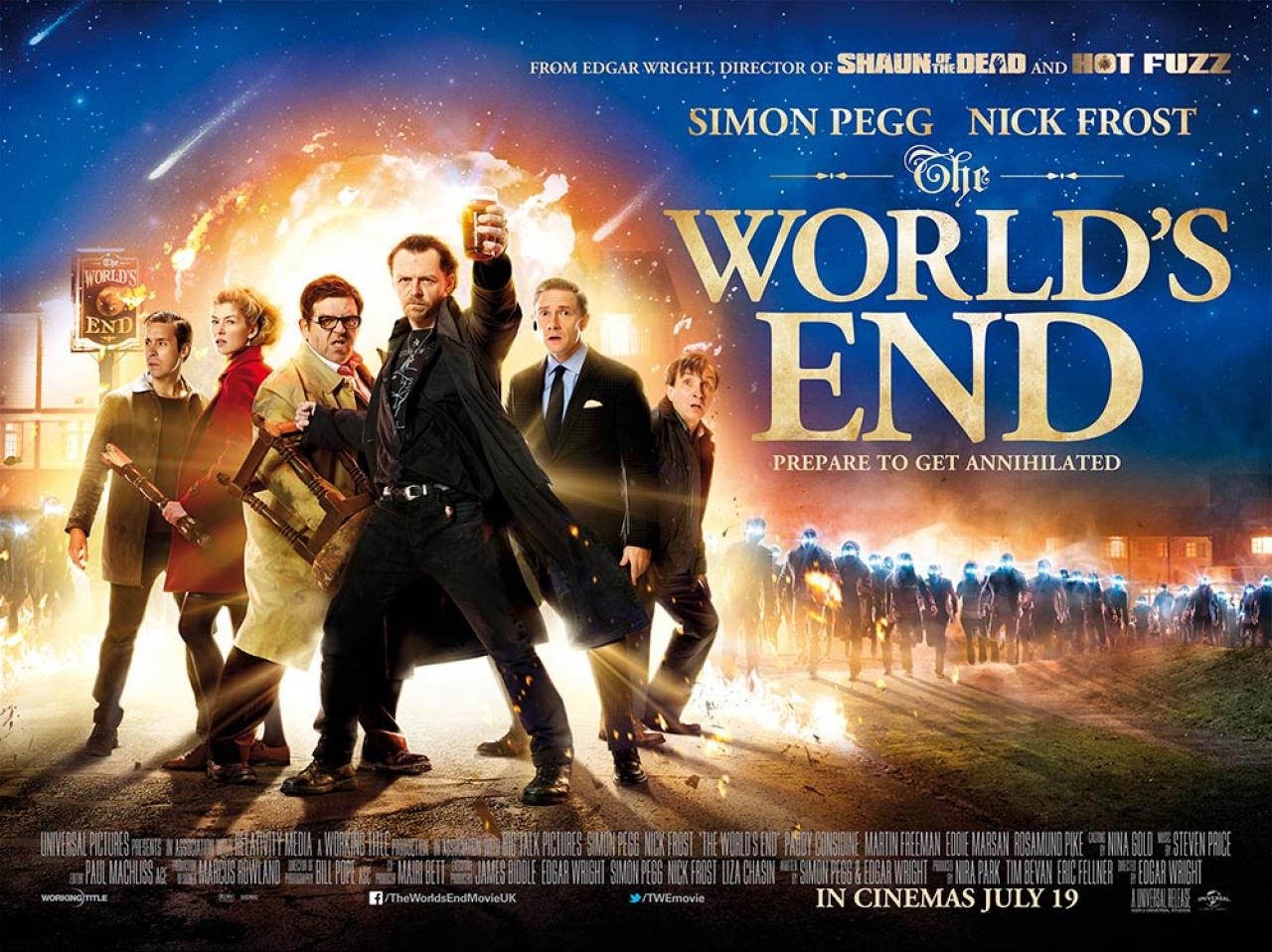Se me ocurren pocos lugares más fantásticos que Sitges para celebrar un Festival de Cine (fantástico). Un pueblecito encantador, repleto de rincones apacibles en los que reposar a la luz del día y de lujuriosos tugurios en los que abandonarse al hedonismo nocturno. Un paraíso donde se percibe el aroma mediterráneo del salitre, la arena, el sol y la brisa. El lugar para zamparse un paella marinera después de haber saboreado en el cine un revoltijo de tripas y hemoglobina, para contemplar la luna menguante reflejada sobre la superficie del mar tras salir entusiasmados de la última proyección de sci-fi marciana. Todo ello tiene un precio. Sitges, el pueblo, se cobra un peaje. Los visitantes que llegan desde la capital (ah, el inevitable centralismo) y no tienen estómago para curvas, atraviesan el macizo del Garraf a través de unos desvergonzados túneles que desangran sus monederos como si de víctimas de la yakuza de la última de Kitano se tratara. Los jodidos peajes del Garraf atormentan a todos aquellos que no quieren (o no pueden) someterse a la tiranía de los horarios del ferrocarril.
Y como si de una simbiosis perversa se tratara, el maravilloso Festival de Sitges también se cobra sus peajes, en forma de películas de difícil digestión (popularmente conocidas como truños) que, para más Inri, suelen venir acompañadas de obligados madrugones. Tal fue el caso de Earthling (Clay Liford, 2010), proyectada en el Prado en sesión matinal. Un desayuno para intrépidos, una propuesta de la sección Noves Visions que el catálogo del festival vendía como ‘un excelente film de ciencia ficción con muchas lecturas posibles’ (desde ya me declaro ídolo del autor de los textos descriptivos del programa del Festival, un auténtico rapsoda del humo). Tal vez las legañas matutinas me impidieran vislumbrar la excelencia de una película que se me hizo dolorosa e interminable, confusa y antipática. Una propuesta de escritura farragosa, salpicada de actores que recitan frases que ni ellos mismos comprenden y filmada con una puesta en escena vulgar, por mucho que algunos hablen de ella referenciándola al cine de Tarkovsky o al de Cronemberg.
Mucho más claras son las referencias de Insidious (James Wan, 2010). Wan ha aparcado la violencia de sus obras precedentes (Saw, 2002) para filmar un cándido homenaje al cine de terror de los 80. Tensión, sentido del humor y algún guiño autoreferencial en una función en la que los espíritus de Poltergeist (Tobe Hooper, 1982), A Nightmare on Elm Street (Wes Craven, 1984) e incluso a Ghost Busters (Ivan Reitman, 1984), camparon a sus anchas provocando escalofríos, sustos y risas más o menos nerviosas en la platea de un Retiro abarrotado y entregado de antemano, en permanente conexión con una película sin más pretensiones, que cosechó una sonora ovación.
La acogida a Vanishing on 7th Street (Brad Anderson, 2010) fue mucho más tibia: es una de esas películas que parten de una premisa tan atractiva que hacen difícil una resolución satisfactoria, como le ocurría, por ejemplo, a The Box (Richard Kelly, 2008). La humanidad desaparece dejando tras de si las carcasas vacías de su vestimenta. Un quinteto de personajes sobreviven y tardan poco en descubrir que la clave para hacerlo es mantenerse al abrigo de una fuente de luz, ni que sea una linterna. Pero a Anderson (otrora ganador de Sitges con El Maquinista ) se le agotan pronto las pilas y las luces no le llegan al desenlace. La película no va más allá de su planteamiento. La trama es lineal, no hay desarrollo de los personajes, no hay giros y no hay tensión. Tanto da si los protagonistas mueren o se salvan. Sólo se aguanta por la curiosidad del espectador por desvelar el misterio. Pero el mismo título resulta profético: la huella que deja la película se desvanece antes de haber alcanzado la séptima calle.
Coincido con nuestro intrépido reportero Merk, que se ha dejado la piel con su maratoniana cobertura del Festival, en sus análisis de dos películas agradecidas de ver, como fueron Twelve y We are the Night. La primera bebe las fuentes de una novela de Nick McDonell, que a su vez bebe de la obra de Brett Easton Ellis Menos que cero. Es un retrato de la muchachada adolescente de clase alta de Nueva York, descerebrada, hipersalida y ultramegayonqui, que devendrá en la treintena la generación de neoyuppies a lo Patrick Bateman de American Psycho. Joel Schumacher filma una panorámica superficial, lastrada por una cansina voz en off, aunque en conjunto resulta entretenida. Pero el público al final exigía su catarsis festivalera y las cabezas (huecas) de los protagonistas. Por desgracia, el viejo Schummi se mostró demasiado contenido. Más sangre hicieron correr las 3 vampiras berlinesas de We are the Night, otro pasatiempo filmado con clase por Dennis Gansel, deudor descarado de Le Rouge aux Lèvres (Harry Kümel, 1971) y del que no puedo evitar recordar uno de los momentos más chic del cine vampírico reciente, el de Charlotte (Jennifer Ulrich), la vampira cultureta, arrancando una página de Por quien doblan las campanas, y segando con ella la yugular de una pobre víctima. Más estilo y humor negro, imposible.
Capítulo aparte merece Uncle Boonmee Who can Recall his Past lives (Apichatpong Weerasethakul, 2010), una historia thailandesa de fantasmas, flamante y polémica ganadora del Festival de Cannes (al parecer gracias a una facción del jurado liderada por un entusiasmado Tim Burton). Reconozco mi falta de conocimiento del folklore thailandés, así como de las maneras de uso de su ignota cinematografía, pero dudo mucho que estas lagunas en mi educación justifiquen el sopor generalizado que me invadió durante la proyección. Niego rotundamente los rumores de que los tres representantes de EspecialistaMike que asistieron al pase se abandonaran a los brazos de Morfeo. Cada palo sostenga su vela. Yo, desde luego, no lo hice. Tal vez gracias a mi constancia contemplativa pude apreciar dos o tres momentos de algo que se podía aproximar a la poesía fantástica (la aparición del primer fantasma, la historia de la princesa y la trucha…), pero señores, hay cosas que no se entienden. El Tío Boonmee se ha ido de Sitges con el Premio de la Crítica. Para que luego (mal)digan de Tim Burton.